'LA CLIENTA' DE MARGARITA BARBÁCHANO

MARGARITA BARBÁCHANO
Y SUS ‘MUJERES DE EDAD INVISIBLE’
Este miércoles 14, a las 19.30, en el vestíbulo del Teatro Principal, Margarita Barbáchano presentará su nuevo libro: ‘Mujeres en la edad invisible’, cuentos ilustrados por distintas fotógrafas. En el acto de presentación estarán la cineasta Paula Ortiz, la actriz Luisa Gavasa, el editor de Mira Joaquín Casanova, la autora y las trece fotógrafas. Margarita Barbáchano define así su libro: “‘Mujeres en la edad invisible’ (Mira) son doce historias o relatos diferentes de mujeres en tránsito entre la juventud que se pierde y la vejez que llega sin avisar. Mujeres que llenan las calles, los actos culturales, los hospitales, los autobuses, los parques, la vida..., y que, sin embargo, son anónimas, invisibles para la mayoría, incluso para su propia familia muchas veces. Mujeres que hablan con voz propia y nos explican qué les pasa, cómo se encuentran en este preciso momento de su camino. Cada relato tiene una protagonista y cada capítulo se abre con la mirada personal de una fotógrafa que capta el sentimiento de esa historia narrada. En este nuevo libro hay bastante sentido del humor, algo de dolor y mucha complicidad con el género humano. El libro lleva portada de la gran Helena Almedia (Lisboa, 1934), y fotos de Pilar Albajar, Paulina Aleshkina, Cecilia Casas, Cecilia de Val, Virginia Espá, Margarita García Buñuel, Rosane Marinho, Delia Maza, Vicky Mendiz, Peyrotau Sediles, Luisa Rojo y Olga Vallejo.
Al día siguiente de la presentación del libro: el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, estas fotógrafas colgarán su obra en la galería Spectrum, de Julio Álvarez Sotos, en una exposición colectiva, titulada ‘Mujeres’”.
Margarita me envía uno de los cuentos, ‘La clienta’, y esta foto de Margarita García Buñuel.
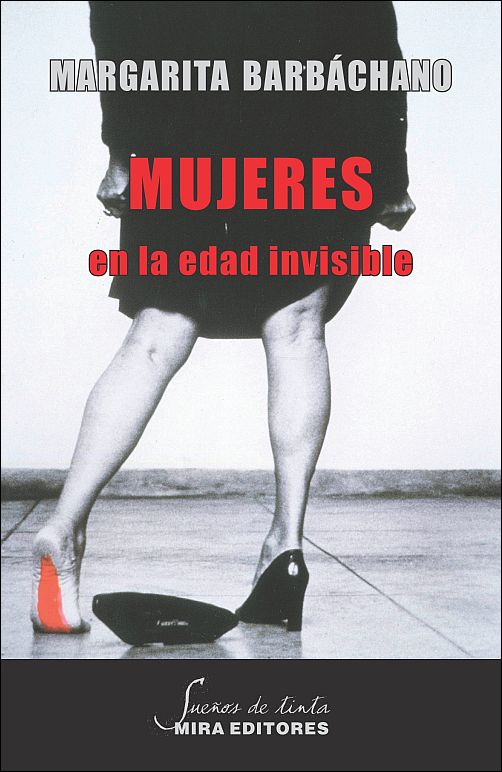
LA CLIENTA
Por Margarita Barbáchano
La primera vez que se puso a buscar en Internet «Contactos para
mujeres» le temblaban los dedos. Se sentía sucia o como si estuviera
haciendo algo malo. Le costó varias semanas investigar en la red esta
clase de servicios. Y, sobre todo, descartar la basura entre la no muy
amplia oferta de contactos masculinos. Para Irene todo era desechable:
anuncios de jóvenes musculosos que parecía que iban a destrozarte
entre sus brazos, cifras escalofriantes para ofrecer las medidas de sus
atributos sexuales o frases que eran de todo menos alentadoras para
cerrar un encuentro. Poco a poco fue intuyendo que los anuncios más
discretos: un nombre y un número de móvil, podían ser la pista a seguir.
Al cabo de un mes de investigación pudo hacerse con dos o tres
contactos personales, sin agencias de por medio. Vivir en una gran
ciudad facilitaba la oferta, que aun así era decepcionante para una
mujer necesitada de sexo en algún momento de su vida.
Las primeras citas, antes de pasar a la acción, resultaron un auténtico
desastre. O eran un compendio de músculos sin cerebro, o tenían
una pinta de pervertidos que asustaba nada más verlos. No tiró
la toalla y siguió acudiendo a las citas concertadas. En el fondo le divertía
la situación. Se trataba de una elección. Ella era la que elegía el
género. La que pagaba el producto. Descartó a todos los que iban de
profesionales del sexo.
Con David tuvo suerte porque en cuanto se sentaron a hablar
en una cafetería supo que aquel chico podía encajar en sus pretensiones.
Discreto, tímido, incluso con un punto de culpabilidad por estar
haciendo estas cosas con mujeres desconocidas y cobrar por ello. Irene
lo llamaba una vez al mes. Trescientos euros por encuentro. Ella ponía
las condiciones.
A Irene le iba bien en la peluquería. Tenía tres empleadas y las
hipotecas saldadas desde hacía tiempo. Después de su divorcio, hace
ya diez años de aquello, tuvo algunas relaciones de pareja pero ninguna
duró lo suficiente. Había asumido con total ecuanimidad que lo
mejor era estar sola y vivir su vida sin rendir cuentas a nadie. Pero no
por ello iba a renunciar al sexo. Y estaba ya harta de intentar seducir
a algún posible candidato entre su círculo de amistades, cada vez más
reducido por otra parte. Y siempre con resultados descorazonadores.
Donde Irene ponía pasión, encanto, diversión y generosidad, solo encontraba
frustración, cobardía o prepotencia y vanidad.
Unas Navidades hablando con su hermana le dijo: «¿Por qué no
puedo pagar a un hombre para invitarle a cenar y llevármelo a la cama
después? ¿Por qué los hombres se van de putas cuando les place y las
mujeres no tenemos esa opción?». Su hermana le contestó que estaba
loca, que dónde se iba a meter. «Seguro que en algún lío. Con lo tranquila
que vives, hija. Ya son ganas de complicarse la vida». Además, le
reprochó su frialdad. «Sin amor, sin que te guste, al menos un poco…
Follar, por follar. No lo entiendo», concluyó moviendo la cabeza y mirándola
como a un bicho raro.
«Pues está muy claro. Estoy cansada de intentar empezar una
relación, aunque solo sea sexual, tener un amante esporádico. Todo
son problemas. A unos les resulto demasiado mayor para pensar en
el sexo; otros quieren una relación estable con lavadora, plancha y comida
gratis todos los días; y hay un tercer tipo de hombre que te mira
como si hubiera perdido el juicio, como si a mi edad únicamente pudieran
interesarme la gastronomía o los viajes exóticos y en grupo.
Estoy harta de llevarme decepciones, de intentar resultar sexi o encantadora
para, al final, agotarme en el intento y fracasar de nuevo.
Ahora quiero pagar para que me hagan bien el amor. Es algo físico y
agradable, ¿no? ¿Por qué no voy a pagar un buen precio por ello?».
Incluso razonaba, con toda la razón, que si se paga por recibir un buen
masaje en la espalda o en los pies, no entendía por qué no se podía
«encargar» un servicio más completo. Para escandalizar más a su hermana,
le recordó una frase de Mae West: «Un orgasmo al día mantiene
lejos al médico».
La hermana de Irene escuchaba estos argumentos con un punto
de resignación, pensando que con su forma de ser tan libre y tan lógica
lo que hacía era asustar a los hombres. Vamos, que los acobardaba a
las primeras de cambio. Tampoco entendía muy bien por qué había
optado Irene por esa forma tan poco ortodoxa de tener relaciones sexuales,
puesto que de las dos hermanas, ella era la más agraciada físicamente
y la que desde siempre había atraído a los hombres a primera
vista. Irene conservaba una bonita figura, ágil y esbelta, y un rostro
hermoso y dulce. Razones más que suficientes, creía, para tener éxito
con los hombres, sin necesidad de «utilizar a prostitutos para un revolcón
a precio de oro».
Solían quedar en cafeterías distintas y de allí se iban a un hotel
(al principio); a veces frecuentaban su apartamento (muy esporádicamente);
o incluso lo hacían dentro del coche en medio de un aparcamiento
desierto. Dependía del estado de ánimo de Irene, que es la que
llevaba la voz cantante, para eso era la clienta. Por lo general, el día
que quedaba con David, le gustaba invitarlo a cenar en algún sitio agradable,
que no tenía que ser precisamente caro, para después tener la
seguridad de que la noche iba a terminar bien. Es decir, con su cuerpo
acariciado, sus músculos en acción y las hormonas en funcionamiento.
«Una puesta a punto», como solía decirse con sentido del humor. Un
capricho que le salía caro, pero que resultaba mucho más beneficioso
para la salud que gastarse 500 euros en un tratamiento facial. Estos
encuentros también tenían la ventaja de no estar pendiente de las reacciones
del otro. El chico era joven y bien dotado, por lo que cumplía
su papel a la perfección. Sabía cómo trabajar el cuerpo de una mujer.
Con una mezcla sabia de ternura y eficacia.
Por su parte, David estaba encantado con Irene. Era su clienta
preferida: guapa, madura atractiva, decidida y con las ideas muy claras.
Una mujer que sabía lo que quería y pagaba por ello. Sin pedir excentricidades
ni cosas raras. Simplemente, que le hiciera bien el amor. Que fuera educado y limpio.
Desde que llegó a la gran ciudad había trabajado en todo ese
tipo de cosas que están al alcance de un emigrante, sin poder levantar
cabeza en tres años. Hacía un año que había montado una pequeña
empresa de arreglos informáticos, con un amigo suyo como socio,
que no iba todo lo bien que exigía el pago mensual de la hipoteca.
Necesitaba dinero extra y de forma rápida. Así que se metió en esto
para probar y ganar un dinero fácil. Lo de colgar un anuncio en Internet
se lo aconsejó un amigo parisino que se ganaba sus buenos euros
al mes con cuatro clientas fijas. «Las mujeres no te dan problemas.
Suelen ser señoras con una buena posición económica; para ellas lo
más importante es la discreción y solo piden que se las quiera y se las
contemple durante un par de horas. Es el negocio perfecto, chico. Ni
lo dudes. Anímate», le había dicho Jean Paul. La verdad es que como
trabajo por horas no estaba nada mal, sobre todo para un hombre. El
francés también le había comentado que la clase de mujeres que acuden
a este tipo de contactos por lo general huyen de las agencias, de
los intermediarios y no quieren saber nada de chulos ni de putos (recuerda
que había utilizado esta palabra). Por lo visto, según Jean Paul,
este negocio no tenía nada que ver con la prostitución organizada.
«Esto es algo privé, tremendamente privé», recalcó más de una vez.
David se había dado cuenta de que lo más importante en este
asunto en el que andaba metido era mantener una buena forma física,
sin exageraciones de gimnasio (con no tener barriga bastaba), vestir
con discreción y ser educado. Punto. Lo demás quedaba para los gustos
de las clientas en la intimidad del trato acordado. Al principio no
llamaba nadie; pero al cabo de un tiempo empezó a sonar el móvil
con voces de mujeres al otro lado. Unas seguras, las menos, y otras
tímidas, inseguras, con temor a lo que pudieran encontrar, sin saber
muy bien cómo desenvolverse en semejante situación. Su iniciación
empezó con una señora brasileña, esposa de un conocido ginecólogo,
forrada de pasta hasta las cejas. Le citaba dos veces al mes en el
mismo hotel siempre. Y con ella hay que reconocer que se ganaba los
trescientos euros que cobraba. Era insaciable sexualmente, y manejar
un cuerpo de 85 kilos no era precisamente algo agradable; sobre todo
cuando la brasileña se empeñaba en ponerse encima y moverse a
ritmo de samba.
Claro que con treinta años se puede casi con todo. Poco a poco,
David fue pagando a su banco atrasos acumulados y el alquiler de su
pequeño apartamento todos los meses. Ahora solo faltaba que la empresa
empezara a funcionar con más alegría. Entonces es cuando se plantearía dejarlo.
Eso es lo que pensaba David cada vez que se subía
los pantalones y se metía los billetes en el bolsillo. Nunca en su corta
vida había ganado dinero de una forma tan sencilla, y prácticamente
sin riesgos: las mujeres a esas edades no se quedan embarazadas, son
personas que se cuidan y no suelen transmitir enfermedades contagiosas,
y la regla de oro es la discreción. Un trueque de necesidades,
sin más.
Todavía recordaba Irene lo mal que lo pasó con su último intento
de seducir a un hombre que le gustaba. Todo ello antes de meterse en
Internet para buscar un contacto sexual. Después de aquella decepción,
se prometió que nunca más se humillaría delante de un hombre,
ni se esforzaría lo más mínimo por acaparar su atención. Ocurrió durante
el pasado otoño, en una conferencia sobre filosofía y arte a la
que acudió por llenar una tarde que libraba en la peluquería. El conferenciante
era un señor estupendo que había copado las páginas de
cultura en la semana previa a su charla en el Círculo. Irene se decidió
a ir porque le pareció guapísimo en las fotos. Lo de menos era el contenido
de su conferencia. Quedó con una amiga y para allí se fueron.
Al natural no desmerecía en absoluto. Tendría su misma edad, alrededor
de los sesenta, más o menos. Alto, delgado, con el pelo castaño
y ligeramente canoso, vestía con esa elegancia desenfadada de los intelectuales.
Le gustó su voz y el modo en cómo explicaba sus ideas al
público. Al final de la charla se formó una larga fila de mujeres, sobre
todo, a la búsqueda de la firma de un ejemplar de su libro. Irene pensó,
con acierto, que no merecía la pena ponerse a la cola. Demasiada
competencia. Y él iba a lo suyo: sonrisa, ¿nombre? y a estampar su
firma. Mejor indagar en su página web y mandarle un mensaje algo
misterioso y halagador. A ver si picaba el anzuelo.
Al fin y al cabo, era un juego. Y a Irene le gustaba jugar. El
eterno juego de la seducción que tan bien le había funcionado siempre
en sus tiempos jóvenes. ¿Por qué no intentarlo ahora también? Dejó
pasar una semana y le envió un mensaje con un archivo adjunto en el
que se veía una fotografía suya en la que estaba realmente atractiva.
La foto era de hacía un año, pero no había cambiado tanto. Solo que
se la hicieron en estudio y ahí se controla muy bien la iluminación.
Esencial para fotografiar a una mujer madura. Pasaron quince días y
en su bandeja de entrada no había ningún mensaje del escritor. Su sorpresa
fue mayúscula cuando una mañana de domingo entró en su correo
y vio que tenía una contestación de él. Escueta, pero que dejaba
una puerta abierta a seguir manteniendo este tipo de correspondencia
online. Se intercambiaron varios mensajes hasta que Irene creyó oportuno
pasar a la acción: quería verlo. Propuso una cita y que él eligiera
el día y la hora. Ella estaría allí, si accedía.
Sonríe con un poco de amargura recordando la ilusión de los
preparativos. Sacar los billetes del AVE, reservar una noche de hotel,
pensar y repensar qué se pondría para la ocasión. Algo sencillo pero
favorecedor. Ya se imaginaba dónde harían el amor, si en su casa, si
no vivía en pareja, o en el hotel. Cómo sería el restaurante elegido
para invitarla a cenar en un ambiente romántico e introductorio de
posteriores desahogos. No le cabía otra posibilidad en la cabeza. Si
no, ¿para qué acceder a una cita en su ciudad para conocerse?, se
preguntaba a sí misma mientras se cambiaba de ropa una y otra vez,
sin encontrar nada adecuado para la situación que había provocado.
Ya le inquietó la hora fijada para el encuentro: a las 14:00 h en
una plaza céntrica. «Bueno, será para comer juntos. Aunque hubiera
preferido que nos encontráramos para cenar». Comieron en un pequeño
bistró cercano a la plaza en la que se habían citado. La conversación
fue amena y fluida, aunque Irene estaba nerviosa como una
colegiala. Hablaron de todo un poco, hasta de política. Pero pasaba
el tiempo y no entraban en el terreno personal, lo que a Irene le pareció
algo desalentador. En cuanto trajeron los cafés y se los tomaron,
él se levantó con un «Bueno, yo es que me tengo que ir ya…». Y, justo
antes de salir del restaurante, va el tipo y le pregunta: «¿Has
traído mi libro? Si quieres te lo firmo». Entonces a Irene a poco le entran
las arritmias y el infarto de golpe. «Pues no, no lo he comprado.
Además, pesa bastante para llevarlo en mi bolso de viaje», se le ocurrió
decir, por decir algo. «Pues, nada. Seguiremos en contacto». Un par
de besos etéreos en las mejillas y desapareció el famoso y engreído
intelectual, dejándola descompuesta y tratando de aguantar el tipo y
disimular la frustración que sentía. Eran las cuatro y media de la tarde
de un sábado en una ciudad desconocida. Una hora horrorosa para
irse a la solitaria habitación de un hotel en la que había depositado
tantas esperanzas de goce y de pasión desconocidas.
Irene caminó por las calles desiertas de la ciudad reteniendo la
rabia y las lágrimas ante el soberano desprecio infringido a su persona.
«Pero, bueno, este hombre se cree que alguien hace un viaje, coge
trenes, taxis, se gasta una pasta en un hotel de cuatro estrellas, para
verle dos horas en un restaurante de mierda (pagó la cuenta, eso sí),
y me firme un libro que devotamente he debido comprar antes…». Increíble,
pero existen tipos así. Hombres que si no tienen delante a una
mujer joven y espléndida, babeando ante sus prodigiosas dotes intelectuales,
y alabando su obra, reaccionan con el mayor de los desprecios.
Ni siquiera disimula que tiene prisa en irse y dejar con dos palmos
de narices a la admiradora de turno. Si, además, la tal admiradora
tiene su edad, ni te cuento…
A partir de entonces, Irene se prometió que nadie la volvería a
humillar así. Esfuerzo cero. Mejor pagar por tener sexo con un hombre
joven y bien dotado. Y, luego, cada uno a sus asuntos. Era triste reconocerlo
pero al parecer la seducción ejercida por una mujer madura e
inteligente no causa los efectos buscados. Y, sin embargo, en sentido
contrario funciona perfectamente. Irene no cerraba las puertas a posibles
encuentros normalizados con un hombre que se pudiera sentir
atraído hacia ella, pero mientras tanto tenía solucionada esa parte de
la vida, que, siendo importante, parece que desaparece del historial
de cualquier mujer cuando va cumpliendo años y carece de pareja estable.
Además, tenía que reconocerlo, le gustaba esa sensación de dominio
que ejercía una vez al mes.
0 comentarios