ARDE EL MAR. DELFINES EN COMBOUZAS
Hace algunos años, cuando los ojos se acostumbraban a ver el océano y su horizonte, avanzaba por una calzaba, atravesaba los bosques y llegaba al mar. Era el mar embravecido del fin del mundo, poblado de fábulas y de mitos; era el mar adormecido en la piel de la marea que alisaba sus olas como se planchan las sábanas. Era el mar como un animal insomne salpicado de brillos y de bañistas: allá se zambullían en la corriente, allá jugaban al fútbol (de aquella playas habían salido unos hermanos legendarios: José y Manuel, uno era derecho y otro zurdo, gemelos que se habían casado con gemelas que tenía dos barcos de pesca con sus propios nombres Lucita y Deolinda de Deus), allá corrían mujeres indómitas, en las rocas alguien se afanaba en buscar cangrejos, mejillones o percebes. El mar era un escenario: encarnaba un tiempo de solaz y tenía un aire familiar. Nuestras madres se bañaban en combinaciones claras o azulencas en un ritual que hacía pensar en una película de cine mudo. Y luego, tras haber surcado ese mar real y los mares remotos, de tesoros y piratas y nadadores incansables, llegaba la merienda. Uno de mis recuerdos inventados, que tantas veces he contado, era que en la playa de Combouzas aparecían hacia las seis o las siete los delfines: se acercaban a la orilla, y se movían entre nosotros con movimientos tan vertiginosos como inofensivos. Aquello no puede ser cierto. Pero estos días, un amigo de entonces me ha enviado un álbum de fotos, tomadas por Blanco & asociados, de aquellos días: lo ha titulado ‘Tal como éramos entre delfines’. Lo miro y lo miro, y no veo más que a los delfines. Lo miro y lo vuelvo a mirar y solo nos veo a nosotros, tal como fuimos, menudos y mentirosos, furiosos de sol y de fantasía. Y me doy cuenta de que, otra vez, comienza el verano lejos de aquel mar.

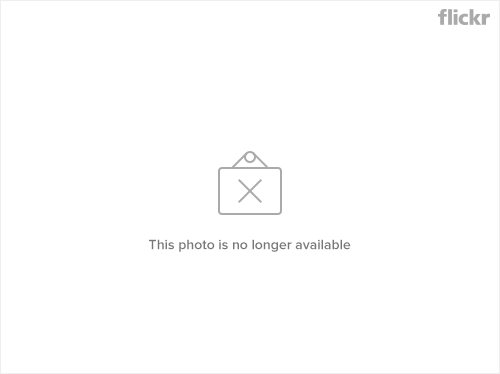
0 comentarios