PILAR NASARRE PUBLICA UNA NUEVA NOVELA: 'LOS HIJOS DE LA LUNA'
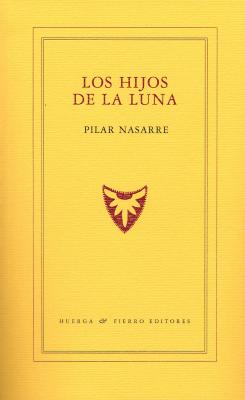
Barcelona es la ciudad donde transcurre la historia de un matrimonio
acomodado: Elena, arquitecta-escenógrafa catalana y Jesús, biólogo
aragonés que dirige un proyecto de investigación relacionado con los últimos
avances en genética. La novela 'Los hijos de la Luna' de la escritora oscense Pilar Nasarre gravita de la una al otro.
De las apariencias, la preocupación por el paso del tiempo y las demandas
afectivas a la soledad del laboratorio, el mundo microscópico y las
inquietudes éticas derivadas de la aplicación de la biotecnología en los
seres humanos. De la necesidad de huir de la realidad a la de buscar
arraigo. Pero nada será igual cuando, por azar, una inmigrante entre a
trabajar como asistenta en su casa. Los contratiempos, el entramado
teórico de sus vidas, sus pensamientos, se verán enfrentados a problemas más
reales, apremiantes, relacionados con la simple supervivencia. Porque Barcelona es
también la ciudad donde transcurre la historia de amor entre Deyanira y
Antoto, dos emigrantes negros. La novela sale estos días en Huerga & Fierro. Pilar me envía, con José Pardina de mensajero, este primer capítulo. Le tengo un enorme cariño a Pilar desde hace años (es una de los 18 autores que figura en mi libro ‘Veneno en la boca. Conversaciones con 18 escritores’), y publico aquí, con sumo gusto, el primer capítulo de su novela. [El formato del texto es el del pdf del volumen]
FRAGMENTO
Por Pilar NASARRE. DE 'Los hijos de la luna' (Huerga & Fierro)

Capítulo I
EL SOL SE ESTÁ yendo sin alardes pero Elena ve un
atardecer apocalíptico. Barcelona podría ser Nueva
York, o Berlín, cualquier ciudad de una civilización que
se agota.La mira con este presentimiento y su visión es
tendenciosa: el crecimiento, la clara ordenación de las calles,
algunos retos arquitectónicos, el espíritu creativo y
la prosperidad unidos a un elaborado instinto para huir
del caos, que, sin embargo, a ella le parece inminente. No
repara en detalles más modestos, como la bruma del verano
que se adensa sobre la parte antigua y trae un aroma
de mar hasta la montaña, ni tira de la memoria y busca
en el enjambre urbano lugares íntimos ni elementos escabrosos
como la torre Agbar o las torres de la Sagrada
Familia, y tampoco presta atención a dos adolescentes
que se besan a su lado ni a un grupo de turistas que contemplan
como ella la vista panorámica de Barcelona
desde un mirador del Tibidabo. Elena acostumbra ponerse
teatral en privado y ahora está sola, o eso siente, y
parece a punto de echarse a volar, a reír o a llorar. Nunca
se sabe en estos trances.
Hoy la ha vencido la tentación, también ayer y anteayer
y tantos otros días, pero para Elena no cuentan,
porque dado que cree que cualquier día, basta con pro-
ponérselo, puede dejar de beber, sólo importa, y tampoco
mucho, por qué no lo ha hecho hoy. Ha tenido una serie
de motivos, ninguno muy grave, desde luego. Esta mañana
Jesús, su marido, después de darle los buenos días
rutinarios le ha dicho que el puente del once de septiembre
iría a su pueblo, en Teruel, a visitar a no sé qué pariente
lejano. Andaba metido, en su larga vida juntos éste
era el primer año de algo así, en una tediosa recuperación
de sus orígenes; en cualquier caso no le iba a acompañar
a esas tierras adustas, pero le parecía una imperdonable
novedad el que no hubiera guardado las formas y no se
lo hubiera pedido. Este había sido el comienzo del día,
después la prensa le ha recordado no ya la pronta celebración
de la Diada, que también, sino el aniversario del
derrumbe de las torres gemelas, la incertidumbre respecto
al futuro que no ha cesado desde entonces. Hoy mismo
una compañera del museo le ha contado que había oído
un rumor sobre la posibilidad de un envenenamiento masivo.
Y las cosas, los argumentos para justificar la tentación,
no han acabado ahí. A media tarde ha ido al Hospital
General de Cataluña a visitar a una amiga de la infancia
que se estaba muriendo. Ya no la ha podido ver, o sí, pero
en coma, con la asepsia de la muerte en la cara, a un paso
de nada.
Motivos suficientes, o, sobre todo, una acumulación
de los mismos, una suma que no admite demora, es lo
que ha sentido Elena al salir del hospital, una necesidad
de hacer algo inmediatamente, ahogar el malestar como
fuera; no, de acuerdo, ella sabe que éste no se ahoga, nada
perfectamente el muy cabrón, entonces, al menos, procurarse
una dosis de olvido, o un cambio de registro, un
simple aturdimiento, un poco de relajación... No, quizás
nada de esto podrá conseguir, y lo sabe, pero figuraciones
así llevaba en la mente mientras pensaba en tomarse un
güisqui, y es lo que le ha hecho parar el coche cuando ha
visto un bar.
Cumplida esta primera tentación no importa argumentar
la siguiente, aunque en esta ocasión ha podido hacerlo;
de hecho, cuando ha salido de aquel maldito bar
con la idea fija de tomarse otro güisqui la asistía una
razón, si no la más poderosa, sí la más recurrente desde
hace unos cuantos años, precisamente los mismos que
llevaba pasándose de la raya en lo del alcohol. Porque si
recordaba las causas de sus escapadas alcohólicas, antes
muy ocasionales y dosificadas, así se lo contaría a un psiquiatra,
en general tenían que ver con la inseguridad o
con la búsqueda de su contrario, para mostrarse desenvuelta
y perfecta y hasta con cierto poder de atracción
cuando las circunstancias lo requirieran, por ejemplo en
la inauguración de alguna exposición o en algún acontecimiento
social relacionado con su trabajo; o bien, si se
remontaba a los inicios del problema —que ella aún no
cree que lo sea—, tendría que hablar de desequilibrios
afectivos que desembocaron en una ruptura matrimonial
con una hija de un año; toda una trama de engaños, desengaños,
culpas, carencias, deseos y tonterías que habían
rebasado y mucho la fecha de caducidad; llevaba veinte
años casada con Jesús, padre de su segundo hijo, y las
cosas no le habían ido mal, aunque últimamente... No, lo
dicho, a los cerca de cincuenta años un guión así resultaría
ridículo y frívolo. Elena estaba, pues, dispuesta a
aceptar que había algo anómalo en su comportamiento y
que muy a menudo le entraban ganas de beber, sobre todo
si se encontraba mal; es lo que le había pasado hoy, pero
no le daba mayor importancia, podía dejarlo en cualquier
momento —así se lo aseguraría al psiquiatra— y desde
luego de no haber tenido una razón —ahora sí, de peso—
no habría necesitado otro trago. Una razón que no tenía
fecha de caducidad porque era pura y simplemente la caducidad
misma: su cuerpo.

El cuerpo. Qué duro le resultaba la progresiva identificación
con él, su ánimo le pertenecía cada día más,
lo notaba directa o indirectamente, como en ese horrible bar
de Valldoreix. Qué error haberse metido allí, un lugar por
fuera anodino y por dentro vulgar, estrecho, con una ruidosa
máquina tragaperras y hombres. La mirada de uno
de ellos, incesante, le ha agrandado los pechos y ha
echado por tierra su estrategia de vestir ropas holgadas
para disimular unas formas en proceso de deformación.
A sus casi cincuenta años había asumido ser una mujer
invisible, el juego de la seducción se había acabado para
ella, pero no había calculado que aún podía ser presa de
otro juego, asqueroso, el de la morbosidad. Ese hombre
no la ha mirado a los ojos, sólo al cuerpo. Se ha sentido
sucia, sudada, muy lejos del modelo de elegancia y discreción
que en los últimos tiempos pensaba para sí.
Manos, pies, caderas. Todo se le ha inflado en ese ambiente
y con ese primer trago. Pero el alcohol alguna vez
aligera, y esta vez es la que Elena ha buscado apresuradamente
saliendo de allí y entrando en el segundo bar que
le ha salido al paso.
De ahí venía cuando ha parado en el Tibidabo. Había
tenido más suerte. Sí, algo ha conseguido en ese extraño
bar que quizás estaba abierto por equivocación, antes de
hora; de hecho, tenía aspecto de local nocturno, con un
pequeño escenario para actuaciones musicales, y no había
nadie excepto el camarero, un tipo afeminado y amable
que había demostrado tener mucha psicología, le había
puesto un vaso con hielo y le había dejado la botella de
güisqui al lado para que se sirviera a gusto, y luego se
había ido. Sí, algo ha conseguido. Ha traído una música
de jazz para el crepúsculo, una marejada de indiferencia
y lamento que transforma el presente y lo convierte en
espectáculo: Barcelona, la ciudad de los prodigios, europea
y esquiva, ajena al drama de su propia destrucción.
Así piensa Elena y así se proyecta, la melopea le permite
exagerar pero su natural tendencia a desdramatizar le impide
ponerse trágica, está como recitando, muy bajito,
ante todo la compostura, la distancia, qué bien la interpreta
el saxo, qué tristes los versos que se le ocurren, qué
bello el ocaso. Porque el suyo es un apocalipsis estético,
inofensivo.
Se va del mirador en plena verborrea mental, tarareando
fugas. En la radio del coche busca y encuentra una
emisora de música clásica que también le sirve. Un vals.
Se acuerda que de niña le gustaban los cuentos de princesas
y se le agua la mirada. Un psiquiatra diría que lo
único que consigue Elena con sus escapadas alcohólicas
es una cierta liberación narcisista. A la mierda el psiquiatra,
dice ella, que se vuelve deslenguada cuando bebe y
está sola. A la mierda todo, piensa, en particular el crítico
que había calificado su último montaje de amasijo de hierro
y cristales; había dicho además que el éxito de este
tipo de exposiciones se debía al papanatismo reinante,
porque de esta mal llamada arquitectura, si le quitamos
la lírica de la presentación, lo social del acto y la tontería
que lo rodea, sólo queda lo que es: una obra efímera. ¡A
la mierda! Qué sabrá ese imbécil de retener la luz, retener
el crepúsculo... Lírica, después de todo ese fulano tenía
algo de razón. No importa.

Es cierto, a Elena no le importa nada en este momento.
Sube el volumen de la radio, no demasiado. Conduce a
la velocidad que el tráfico le permite, sin arriesgar, aunque
con una copa de más se siente casi invulnerable. Y
ajena, como Barcelona, que ahora le pasa inadvertida;
circula automáticamente, no se da cuenta por dónde entra
ni se fija en las calles que va atravesando ni en la gente
que pasea por las aceras dispuesta a apurar uno de los últimos
anocheceres de verano. Ella va a lo suyo, sea lo que
sea lo suyo, y llega sin ninguna dificultad al garaje de su
casa y aparca. Y sube en el ascensor hasta el tercer piso,
su vivienda; le gustaba —¿le enorgullecía?— vivir en un
edificio que era obra del arquitecto Puig. A la mierda. Lo
que quiere es recostarse en el sofá de su estudio y tomarse
otro güisqui, el único oficial: antes de cenar nadie se extrañará
por ello. También quiere recoger velas, con lo que
de paso justifica el trago, bajar de decibelios, acomodarse
en un silencio con fondo de Mozart, y en definitiva desvestirse
de formas, porque en su casa no las necesita, su
casa es algo así como su hábitat, y también es un refugio,
un espacio propio cuya atmósfera es indolora, al menos
hasta la actualidad.
Su casa: 230 metros cuadrados decorados y amueblados
enteramente por ella, aunque el resto de los moradores,
en los diez años que llevan viviendo allí, hayan
introducido en sus respectivas habitaciones rasgos de su
particular manera de ser. Laia, por ejemplo, su hija de
veinticinco años, nacida de su breve y tortuoso primer
matrimonio con un vividor hoy promotor de espectáculos
musicales, de adolescente puso en la pared una bandera
independentista, después la sustituyó por un mapa antiguo
de Cataluña al que desde este invierno acompaña su
título de licenciada en Psicología; en las estanterías hay
distintas clases de libros, algunos muy dudosos, y recuerdos
y algunas fotografías de amigos y de amigas y de su
novio. Es un cuarto por regla general ordenado, todo lo
contrario que el de su segundo hijo, Daniel, de diecinueve
años, un desastre: carteles horribles que parecen anuncios
de películas de terror, objetos y ropas por el suelo, olor a
tabaco y a hierba y ningún libro comprado por él, signos
preocupantes que de momento Elena prefiere ignorar; si
no es necesario no se asoma por esa puerta, cosas de
Dani... Y luego está Jesús, su despacho se mantiene tal
cual lo arregló ella, aunque él no le dejó colgar ningún
cuadro, pero tampoco ha añadido nada, en los estantes de
la librería no hay ningún recuerdo, sólo libros profesionales,
y sobre la mesa un ordenador y una agenda, siempre
en el mismo sitio, siempre están las cortinas corridas
y las persianas a medio bajar, el orden es absoluto, no se
trata de una apariencia, basta abrir los cajones para ver
la meticulosa distribución de las cosas en ellos, lo que
también da idea de la estricta selección de lo guardado.
Cada vez que Elena llega a casa entra en este cuarto para
ver si está Jesús, pues no le delata ningún ruido. No está.
Y cada vez, como ahora, siente... ¿respeto?, no acierta a
comprender qué, tiene que ver con ese espacio que no ha
logrado decorar y que a veces la enternece y a veces aborrece,
es la soledad que se percibe, la austeridad, el reflejo
de una resistencia sin voz, pues él es un hombre de pocas
palabras y ningún rodeo, ninguna habilidad para la mentira.
Qué difícil fantasear juntos, qué seducción inventar
a su medida, sin artificio, qué juego para jugar con él... A
la mierda.
Su casa, no hay nadie, mejor. Elena se cambia de ropa
y comienza a ejecutar lo que tiene en la cabeza, y ya pertrechada
con su vaso de güisqui con hielo se dirige hacia
su estudio donde le gusta dejar la puerta abierta porque
desde ahí divisa la sala y el comedor y la envuelve lo que
en definitiva es su hogar: un ambiente calculado pero sin
asomo de cálculo, que no se note; no, la audacia creativa,
la figurada actualidad de lo original, Elena la reserva para
el exterior, aquí ha elegido amagar el tiempo, la calidad
de lo antiguo que siempre es nuevo, la belleza velada, la
luz indirecta, la madera noble, el sosiego de los colores
neutros...
Falta Mozart. No llega a sonar porque Elena tropieza
tontamente y cae al suelo. En lugar de Mozart oye el
ruido del vaso al chocar contra el mueble y hacerse añicos
sobre la alfombra persa, el ruido de su cuerpo al desplomarse
y el ruido preciso de su peroné al romperse. Su
casa es ahora la morada del dolor, y huele a güisqui.

*Todas las fotos son de Natalie Dybisz, Miss Aniela.
1 comentario
Enrique Pueyo -