RAMÓN ACÍN: DOS CUENTOS
Ramón Acín Fanlo, escritor y crítico literario, está trabajando en un nuevo proyecto literario. Me envía estos dos relatos, y dice: “Forman parte de mi libro inédito titulado Monte Oscuro, que, en gran medida, en su conjunto, se centra en una ciudad -y su atmósfera- reconocible, con los Pirineos al fondo, cómo no. Son cincuenta relatos que pueden leerse individualmente, pero que, a su vez, conforman un libro compacto en torno a la familia con circunstancias de todo tipo”
DOS RELATOS DE RAMÓN ACÍN
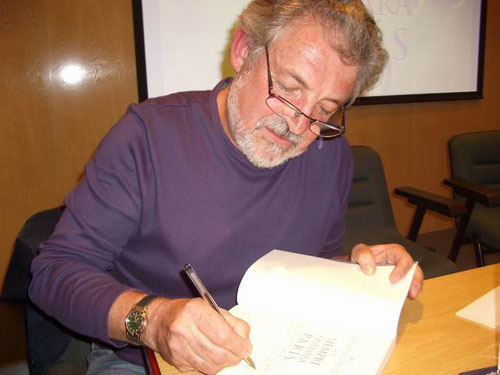
CARTÓN PIEDRA, SIN CUENTOS
Que no venga con cuentos. Aunque le comprendamos –conocemos su calvario- puede decir cuánto quiera y lo que quiera, pero, por lo general, la realidad es tozuda. Ésta, abogado, es la verdad: Su progenitor fue un tarambana miserable que, además, de quemar la herencia familiar, necesitó que muchas veces sus concuñados, nuestros respectivos padres, le sacasen del apuro. Él supo, desde siempre, sin lugar a la duda que, así, sus concuñados cortaban de raíz el lacerante llanto de las respectivas esposas, sus hermanas pequeñas, nuestras madres. Era muy consciente de ser el mayor de la estirpe y de que por ello, como tal, podía ejercer el dominio. Desde muy niño. Todos en la ciudad estaban al corriente de que, en la Casa, apenas se le presentaba una ocasión, sacaba a relucir alguno de sus encantos y que, después, no dudaba en ejercer su condición de embaucador. Cayese quien cayese, aunque el sacrificado fuese carne de su carne. Sí, abogado, fue en la niñez -¿quién puede dudarlo?- cuando forjó esa variopinta maestría suya para hacer uso de las añagazas. Por eso mismo, sus hermanas, nuestras madres, más que hermanas, fueron su mejor probeta de ensayo y, por supuesto -¿alguien lo duda?-, víctimas. Ahí nace y reside la permanente influencia sobre ellas. Y, de rondón, también, sobre sus concuñados quienes, una vez tras otra, comprendieron muy bien cuál debía ser la manera de su proceder: antes de ahogarse y ahogarnos a todos en un valle de lágrimas familiar, prefirieron soltar los cuartos o, incluso, aunque la vergüenza les corroyese, mover los hilos de sus amistades en las alturas. Porque sonrojo de verdad es lo que en la familia se ha padecido, pese a haber evitado la ignominia. En muchas ocasiones ante los agremiados, amigos o, como dice él, ante nuestros conmilitones, se vieron forzados a obrar contra su voluntad. No seremos nosotros quienes ahora aticemos la hoguera, pero, usted sabe bien, abogado, que, en la ciudad, aun está muy viva, porque se comenta a menudo, la más sonada de sus hazañas; aquella en la que sus concuñados, con su aval, cubrieron la deuda contraída en la más famosa partida de póquer de la región. Famosa porque, pese a los años, todavía anda en boca como la línea roja que nadie debe traspasar. Nos referimos, abogado, al fatídico amanecer en el que nuestros padres, como ángeles custodios, acudieron malvestidos para cubrir el farol –un miserable trío- que él había avalado con su hija mayor que “aún era virgen”. Fue, precisamente, esa barbaridad ofrecida como prenda lo que movilizó a nuestros padres, sacándoles de la cama y viajando con el alma en vilo tantos kilómetros. Y todo para ver -eso aseguraron ellos varias veces- cómo él sorbía el humo de su puro, detrás del que, en apariencia, pretendía disimular y desleer la verdad de su mirada. Entre la supremacía y la súplica, pero jamás ni un viso de agradecimiento. Una barbaridad muy semejante, abogado -también nos la relataron- a la de su adversario, un caradura parecido, que no tragó la bravata y pujó fuerte, más retador todavía. Y, como ya conoce, la algarabía fue de tal órdago a la grande que, por milagro, no acabó en tragedia, pues la sangre tenía ya todas las compuertas abiertas. Varios prohombres de la ciudad –entonces aún jóvenes-, asustados, hicieron de bombero conteniendo al retador y permitiendo que nuestros padres, los concuñados del tarambana, acudieran con la ya consabida lluvia de billetes y de esta manera que nuestra prima salvase su virginidad.
DE “PIEDRA” EN “PIEDRA” Y JUEGO PORQUE ME TOCA
De tal palo, señoría, tal astilla. El refrán acierta. No quiero cargar las tintas, sólo acudir a la realidad que es verdad, la verdad. Sin intereses de por medio. Simplemente, concretar lo que sucedió y cuanto sucedió. He admitir que era guapa, muy guapa, pero también que sabía –lo sé- que era –espero que aún no haya dejado serlo- tía carnal. Como afirmaba la abuela, la naturaleza –en concreto, ella hablaba de Dios- le había dotado de esa hermosura que encela a los hombres inclinándoles a la sinrazón. Yo, no puedo probarlo, porque apenas la traté. Que recuerde, tan sólo unas semanas, en verano, cuando vino a la Casa para curarse de una tisis. Aún vislumbro su indolencia sobre la cama durante los primeros días de su enfermedad. Maliciosa, torciendo el rictus mientras yo, asombrada, miraba aquello a hurtadillas Me llevaba más de diez años. Por aquel entonces, señoría, yo tendría siete u ocho, quizá nueve. Luego, después de ese verano sanador, ella marchó a Londres. A perfeccionar su inglés, creo. Y ya perdí su pista hasta quedar convertida en una difusa fotografía, agrietada y sin el brillo de la vida. Quizá, no tan agrietada y sin brillo como en el resto de mi familia que, supongo, alguna noticia tendrían de sus andanzas. Porque, en aquel tiempo, nuestros padres aún se cruzaban cartas con ella.
Se desgajó así de mi vida de manera muy simple. Cubriéndose poco a poco de sombras, oscuridad y, olvido. Ella, y todo cuanto sucedió mientras se recuperaba de su postración, fue desliándose como el paseo militar de las sombras cuando mordisquean la luz hasta transformarla en tiniebla y negrura.
Supongo que lo que hacía conmigo, también lo haría con otras. Digo, supongo. Sin embargo, sí puedo decirle que era ladina, no en un sentido de indecorosa, que también, sino en el de la pericia. Cegaba, una a una, todas las salidas posibles para que no tuvieras más remedio que aceptar lo que ella proponía. Lo que se proponía. Primero encelaba y, cuando, vislumbraba atisbos de incomodidad en su contendiente, empujaba a lo incierto y, así, sucesivamente hasta que una caía rendido a sus pies. Ahora creo que la normalidad le resultaba aburrida y que necesitaba no amputarse los arrebatos más íntimos. La locura era su tabla de salvación. La demencia de esperar lo imprevisible, sabiendo que ésta nunca llega del todo. Tal vez, así escapaba a la vida. Y se saciaba. Por eso, me reafirmo en lo de tal palo tal astilla.
El niño, señoría, me recuerda a su madre, mi prima agrietada y sin brillo.
0 comentarios