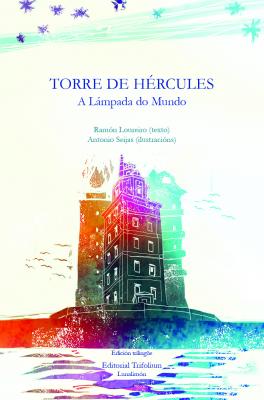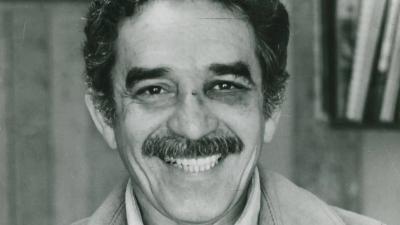Félix Teira: "La guerra es la amarga ramera que nos roba a todos la sensatez"
Félix Teira Cubel recibió el jueves 24 el premio Imán de la Asociación Aragonesa de Escritores en la sede de la Fundación Caja Rural. Con ese motivo conversamos con él.
-¿Se ha puesto de moda Félix Teira? Premio Imán, artículo extenso en ‘Turia’…
No he tenido mucho trato con la moda, pero si esa señora desea mantener relaciones conmigo, encantado. Ja, ja, ja.
-¿Cómo se enfrenta a los premios, no remunerados por lo regular, son estimulantes, sirven para promover la obra, son ejercicios de cariño?
Sería un hipócrita si dijera que desprecio el dinero, pero un premio honorífico votado por colegas que comparten afición, me anima y me conforta.
¿Desde cuándo quiere ser escritor? ¿Y cómo ha sido la travesía del desierto?
Las aficiones que acaban en vocación suelen comenzar en la adolescencia. Al libro de Lengua de 5º de bachiller lo acompañaba una antología con versos mágicos: "polvo serán, mas polvo enamorado…". Cuando estudiaba en la facultad el Imperio Español, leí ‘El Lazarillo’. Mientras los tercios conquistaban Europa, la gente pasaba hambre y consentía el deshonor a cambio de comer diariamente. Aquel libro contaba la verdad esencial de su tiempo. Eso haría yo, narraría las verdades de mi sociedad. Tenía 20 años, era iluso y prepotente. ¿Quién no lo es a esa edad?
-Hace algún tiempo, no demasiado, fallecía el editor Mario Muchnik. ¿Qué le debe, qué quería haberle dicho y no ha llegado a tiempo?
Una llamada de Mario Muchnik, cuando coleccionaba rechazos editoriales, alivió la travesía del desierto. Le debo todo. Mario fue un gran editor, más preocupado por la literatura que por el dinero. Cuando viajé a Barcelona para firmar el contrato de ‘Brisa de asfalto’, Muchnik no estaba en su despacho. Me volvió a llamar para decirme que había ampliado el capital y los nuevos dueños lo habían echado de su propia editorial. Me sugirió que publicara con los nuevos... o que lo esperara. Lo esperé y eso fortaleció un vínculo entre nosotros. A los meses fundó una nueva editorial con el capital de Anaya. Publiqué con él hasta que vendieron Anaya y lo volvieron a echar. Nunca le dije una verdad dolorosa, que él daba por supuesta porque la había padecido en sus carnes: en el mundo literario importan más los dividendos que la calidad.
-Ha publicado muchos libros, novelas sobre todo, pero también cuentos. ¿Qué mensaje, si me permites decir eso, has querido dar en sus ficciones?
He pretendido que mi literatura reflejara esta sociedad en perpetua mutación. ‘La violencia de las violetas’ narraba la guerra de la exYugoslavia, ‘La ciudad libre’ se hacía eco del auge de Le Pen, novelaba una sociedad sin libertades... Hasta la última publicación, ‘Fuego frío’, donde hablo de la ambición, quizá la más común de las pasiones humanas.
Tiene fama de ser un autor directo, sin ornato, que avanza con la verdad por delante. ¿Es así, ha sido tan corajinoso, o más de una vez se ha mordido la lengua?
En la vida cotidiana prefiero el trato afable, un lubricante que facilita la vida, y soy tolerante con la discrepancia; puedo morderme la lengua. En la literatura, no. Sería un impostor conmigo mismo.
La escritura se hace con una forma de mirar, con palabras, con personajes. ¿Cómo han sido, cómo son los tuyos?
Espero que mis "criaturas" sean profundamente humanas. Somos un barro de diversas arcillas, donde se mezcla la bondad con la perversión, la crueldad con acciones magnánimas. Esa extraña mixtura es la que aporta verosimilitud al personaje.
-¿Qué le preocupa al escritor que es en relación con la lengua?
Con la edad he comprendido que mi patria es la lengua, cada vez pongo más celo al elegir un vocablo, uno entre decenas que defina una emoción o que describa un paisaje.
-En uno de sus libros, recuerda que fuiste pintor. ¿Ha querido emular a Goya, acercarse a él?
Me encanta la pintura, especialmente la contemporánea, pero en absoluto domino la técnica. Reconozco que fui iluso, pero no tanto para intentar emular a Goya. Acepto que el acercamiento al pintor ha sido muy positivo. Me agrada la actitud vitalista, práctica, que lo llevó a enriquecerse en la primera parte de su vida. Igualmente es seductora su mentalidad abierta, el contacto con el círculo de Jovellanos modificó su ideología y su pintura.
-Le ha dedicado ya dos libros bien distintos al pintor. ¿Por qué Goya aún, qué quiere contar, no estamos demasiado obsesionados con su posteridad y muy poco por aproximar el arte de nuestro tiempo a la sociedad?
Considero que Goya es un pintor modernísimo, actual. A partir de los cincuenta años intuyó que el arte podía contribuir al cambio social. El dilema de la Guerra de la Independencia lo aproxima a la encrucijada de Orwell, un izquierdista que dinamita el comunismo. Goya creía en los ideales ilustrados, sus amigos participaban en el gobierno de José I. Qué difícil resulta estar en contra de tus amigos. Pero el ejército francés, representante de la libertad, la igualdad y la fraternidad, fusilaba al pueblo llano. Le repugnó la guerra, los ‘Desastres’ condenan la crueldad francesa y española. Al respecto, es paradójica la Historia, en Bucha se repiten las escenas que dibujó el de Fuendetodos.
-En varios libros se ha comprometido contra la guerra. Seguimos en pie de guerra. ¿Qué le gustaría decirnos?
Cualquier guerra degrada a la Humanidad, es un retroceso hacia la barbarie. La Razón, el gran principio ilustrado, parecía que lentamente se iba abriendo camino... Pero siempre aparecen la religión y los nacionalismos invasores: En Irán y Afganistán se pisotea a la mujer y no se comprende la invasión de Ucrania. La guerra es la amarga ramera que nos roba a todos la sensatez.
¿Qué le debe a Belchite?
Tengo un fuego en el pueblo con quien converso. El fuego es un conversador amable, casi nunca te lleva la contraria. Le cuento mi infancia feliz y los paseos por el hermoso olivar, que han inspirado mi obra.
-Ahora es abuelo por partida doble y durante años fue profesor. ¿Qué ha aprendido en el aula y qué ha aprendido con sus libros para jóvenes?
Durante los últimos veinte años de docencia trabajé, ayudado por un gran equipo, con jóvenes de 16 a 20 años a los que no les habían ido bien los estudios. Les quedaba toda la vida por delante para labrarse un porvenir. No sé qué les enseñé, pero aprendí muchísimo. Parte de lo que aprendí lo volqué en mis novelas juveniles, duras, abiertas, tan amargas como esperanzadoras. Mi ideal educativo es parecerme al señor Germain, el maestro de primeras letras de Camus. El escritor le dedicó el discurso al recibir el Nobel y le escribió diciéndole que todo se lo debía a él.
¿Podría elegir cinco libros aragoneses del siglo XXI que le parezcan importantes y susceptibles de recomendar?
¿Cinco? ¡Una cifra bajísima para la abundancia actual! En fin, ahí van sin orden predeterminado. ‘El día de mañana’, de Ignacio Martínez de Pisón; ‘El médico hereje’, de José Luis Corral; ‘El golpe posmoderno’ y ‘La vida cotidiana’, de Daniel Gascón; ‘Siempre quedará París’, de Ramón Acín, y ‘Piedad’, de Miguel Mena.